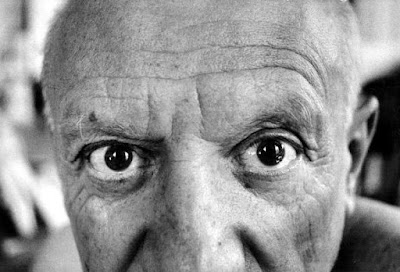“¡A
mí la guardia!”. El grito femenino resonó en todo el Alcázar de Madrid, una,
dos, tres veces. José, el Aposentador de la Reina, reconoció al instante la voz
cantarina de Isabel Velasco, la dama de honor de la Infanta. Tiró por los aires
los papeles que estaba preparándole a Su Majestad para que firmara, y se
precipitó hacia las estancias de la pequeña Margarita desenvainando su espada.
Corriendo a toda velocidad superó a los soldados que también marchaban en
socorro de la real niña, pero se paró en seco al darse cuenta que los gritos de
Isabel provenían de otra parte del palacio. En ese instante un pensamiento
iluminó como un rayo su cerebro: la Infanta estaba hacía media hora posando
para un nuevo retrato en el taller de Velázquez. Giró sobre sus talones, volvió
a pasar a los desconcertados guardias y corrió como alma que lleva el diablo:
conociendo a Diego la Infanta podía estar en peligro. Entró a los tropezones y
lo que vio, lo dejó de una pieza. El taller era un desastre, el caballete, la
paleta y los pinceles estaban desperdigados por el piso; Diego agarraba a la
pequeña por los encajes de su vestido y, mientas la sacudía, le gritaba a voz
en cuello: "¡me tienes harto, eres una malcriada y una caprichosa!" Isabel,
prendida del brazo derecho del pintor, intentaba separarlo de la Infanta a la
vez que seguía llamando a la guardia como una loca, y el mastín español, fiel
perro de la corte, saltaba y ladraba sin parar defendiendo a su amita.
José
se puso en guardia espada en mano y gritó con tono de mando: “Velázquez, suelte
ya mismo a Su Majestad o se atendrá a las consecuencias. Se lo advierto, señor,
esta belleza combatió a mi lado muchos años y nunca me ha fallado”.
Automáticamente el pintor soltó a la niña que corrió sollozando hacia los
brazos de su dama de honor. Isabel la calmó como pudo y, antes de llevársela a
sus aposentos, se paró frente a Diego, lo miró con furia, y le dijo con bronca:
“debería darle vergüenza, es una niñita de cinco años”. Acto seguido, salió de
la habitación con gran meneo de sus faldas y su guardainfante, consolando a la
acongojada Margarita.
-Esa
mujer está loca por ti, ya te lo he dicho –le espetó José, muerto de risa y
envainando la espada.
-Amigo,
me has asustado –le contestó Diego-¡qué voz de autoridad!
-Y
bueno hombre, tuve que disimular un poco, los gritos de Isabel han atraído a
casi toda la guardia real.
Ni
bien José Nieto terminó de decir esto aparecieron veinte soldados enfundados en
sus respectivas armaduras y blandiendo las espadas. “Tranquilos caballeros,
tranquilos. Aquí no ha pasado nada, todo ha sido solo una nueva rabieta de la
Infanta”, terció José levantando sus brazos al aire. Una vez que se retiraron
los soldados, ambos amigos se sentaron
cerca del fuego para disfrutar de un magnífico ron traído de contrabando desde
el Caribe.
-Ay,
querido amigo, este nuevo encargo me está volviendo loco. Ya no aguanto más ser
el pintor de cámara del Rey, son demasiados años a su servicio.
-No
seas desagradecido Diego, vives bien, viajas por encargo y en representación
del Rey de España, tienes tu taller dentro de un palacio; ¿qué más quieres?
-Tiempo.
Necesito tiempo para mis propias obras, las tengo abandonadas. ¡Mira a mis
pobres hilanderas a medio terminar!
-Siempre
te has hecho tiempo para tus trabajos Diego, no entiendo qué pasa ahora
contigo. Te noto abatido y me preocupa.
-Son
los años, querido José, ya no puedo pintar toda la noche y luego cumplir con
mis tareas en palacio durante el día. Mis ojos ya no son los mismos y mi pulso
tampoco.
-¡Pamplinas!
Aquí pasa otra cosa. Te conozco y eres capaz de pintar medio moribundo.
Diego
empinó su segundo trago de una sola vez, tomó coraje y se confesó con su fiel
amigo. La penumbra de ese austero, pero bien provisto taller, fue testigo de la
total falta de inspiración que desde hacía varios días perseguía al maestro.
-Es
esa niña, José, -dijo por fin Diego al borde del llanto- no la soporto.
Imagínate que quiere que todos estén presentes en su retrato, su perro, sus
meninas, sus enanos, ¡hasta sus juguetes! ¡Por Dios, como haré para poner a
todos en un mismo cuadro! No tiene sentido, José, no le encuentro un sentido.
-Te
entiendo amigo, Dios se apiade del futuro marido de esa chiquilla, es un
demonio. A propósito, ¿sabes que se dice en la corte que piensan casarla con su
tío el Emperador Leopoldo?
-¡Pobre
hombre!-exclamó Diego, mientras encendía un par de candelabros.
El atardecer ya hacía imposible ver más allá de la propia nariz, José servía una
nueva ronda de tragos y pensaba en silencio la manera de ayudar a su leal
amigo. De pronto, y casi al mismo tiempo que la sala se llenaba de luz, Nieto
rompió el silencio: ¿”te alcanzan tres días”?
-¿Para
pintar el retrato? Ni estando borracho.
-No
hombre, te ofrezco tres días libres para que hagas lo que te apetezca y te
saques un poco de la cabeza a la chiquilla y a sus caprichos.
-¡Tres
días para mí solo serían un bálsamo del cielo! –se entusiasmó Velázquez.
-Entonces
los tendrás. El médico del Rey me debe un favor, le he salvado el pellejo en un
asunto de polleras, y creo que es el momento de cobrárselo.
Todavía
incrédulo y profundamente emocionado, Diego abrazó a su amigo, y su cansado
rostro se iluminó con un fulgor que hacía semanas lo había abandonado.
Los
siguientes tres días fueron para Velázquez como un sueño hecho realidad. Los
pasó recorriendo los bellos jardines del
alcázar; pintando a sus adoradas hilanderas en el taller; y bebiendo en la
fonda de Manolo, que por esos días estaba muy animada debido a la llegada de
una caravana de gitanos. Tan recuperado estaba el pintor, que hasta tuvo tiempo
de hacer algunos bocetos de los recién llegados, y propiciarse un par de lances
amorosos con una gitanilla de profundos ojos negros y cuerpo de porcelana. Con
el correr de los días Diego recuperó su alegría, su paz interior y,
fundamentalmente, su energía creativa. Parecía como si el falso diagnóstico del
médico real hubiera sido cierto, y sus recomendaciones para el supuesto
enfermo, una excelente medicina.
Promediando
el tercer día, Diego entró estrepitosa y visiblemente exaltado a los
apartamentos de José Nieto, lo abrazó con fuerza y le dijo:”hermano, te debo
fidelidad absoluta por lo que me reste de vida. Pídeme lo que quieras y cuando
quieras”.
-Por
el brillo de tus ojos me parece que ya le has encontrado sentido al retrato de
la Infanta –le dijo José con una sonrisa pícara.
-¡Así
es, amigo de mi alma, así es! Todos estarán allí: María Sarmiento, Isabel
Velasco, María Bárbola, Nicolás Pertusato, Mariana Ulloa, los Reyes, tú, y
hasta… ¡yo mismo!
-Pero,
¡te has vuelto loco!, más que un retrato será una procesión. Ahora soy yo el
que no le encuentro sentido a tu obra.
Mientras
caminaba hacia uno y otro lado del gran salón y gesticulaba ampulosamente,
Velázquez, le relató con lujo de detalles a su amigo y confesor lo que había
soñado la pasada noche. La potente imagen lo había despertado en plena
madrugada. Desesperado, la había dibujado a la luz de la luna, semidesnudo, temblando
de frío y mientras le ordenaba a sus sesos no olvidarla. A la mañana siguiente,
ya vestido y despatarrado bajo las buganvillas florecidas del jardín real, todo fue aún más claro. El precario boceto se
transformó así, en ese enorme y magnífico retrato que en unos meses estaría
materializado en el caballete de su estudio. Nieto, perplejo, intentaba seguir
el relato del pintor y ver, lo que con tanta claridad, parecía ver Diego en el
interior de su cabeza. Lamentablemente no lo lograba ni por casualidad.
-La
verdad no lo veo, querido Velázquez, no puedo pensar como tú. ¡Por algo eres el
pintor de la corte y yo solo el aposentador de la reina! –concluyó, riéndose a
carcajadas.
-Tranquilo
José, no te defraudaré. Tú me has dado tres días de libertad, pero yo te debo
el resto de mi vida como pintor.
Casi
un año más tarde, José Nieto, uno de los hombres más adustos, serios y
circunspectos del palacio, no podía contener la emoción que le producía ver
plasmado en el lienzo, ese retrato fantasmal que no se le había querido revelar
aquel lejano medio día en su sala de trabajo. Las lágrimas corrían por sus
mejillas cuando se unió a Diego en un fraternal abrazo. "¡Dios bendito, no
quiero pensar lo que hubieras creado si te conseguía seis días de reposo!"
Diego Rodríguez de Silva y Velázquez pintó la obra conocida como Las
meninas o como La familia de Felipe IV en 1556, aunque algunos historiadores lo
fechan entre 1559 y 1560. Este maravilloso cuadro es, hasta el día de hoy,
objeto de las más variadas interpretaciones desde que en el año 1819 comenzó a
ser exhibido como parte de la colección del Museo del Prado que, dicho sea de
paso, fue inaugurado ese mismo año. Lo que más impacta de la obra es su
atemporalidad ya que, si bien Velázquez puede considerarse un pintor barroco, muchas
de las características de sus cuadros no lo son. El particular punto de vista
que utiliza el artista, y el juego visual que remite a la idea de cuadro dentro
del cuadro que en él se establece, es único para su época y se adelanta un par
de siglos a planteos que serán moneda corriente entre las vanguardias artística
de finales del siglo XIX y principios del XX.
La Infanta Margarita Teresa de Austria se casó con el hermano de su madre (su tío el emperador
Leopoldo I de Austria), tuvo cuatro hijos durante los seis años que duró su
matrimonio, y murió a los 21 años a causa de las complicaciones surgidas luego
del difícil parto de su última hija.
Texto Andrea Castro.